
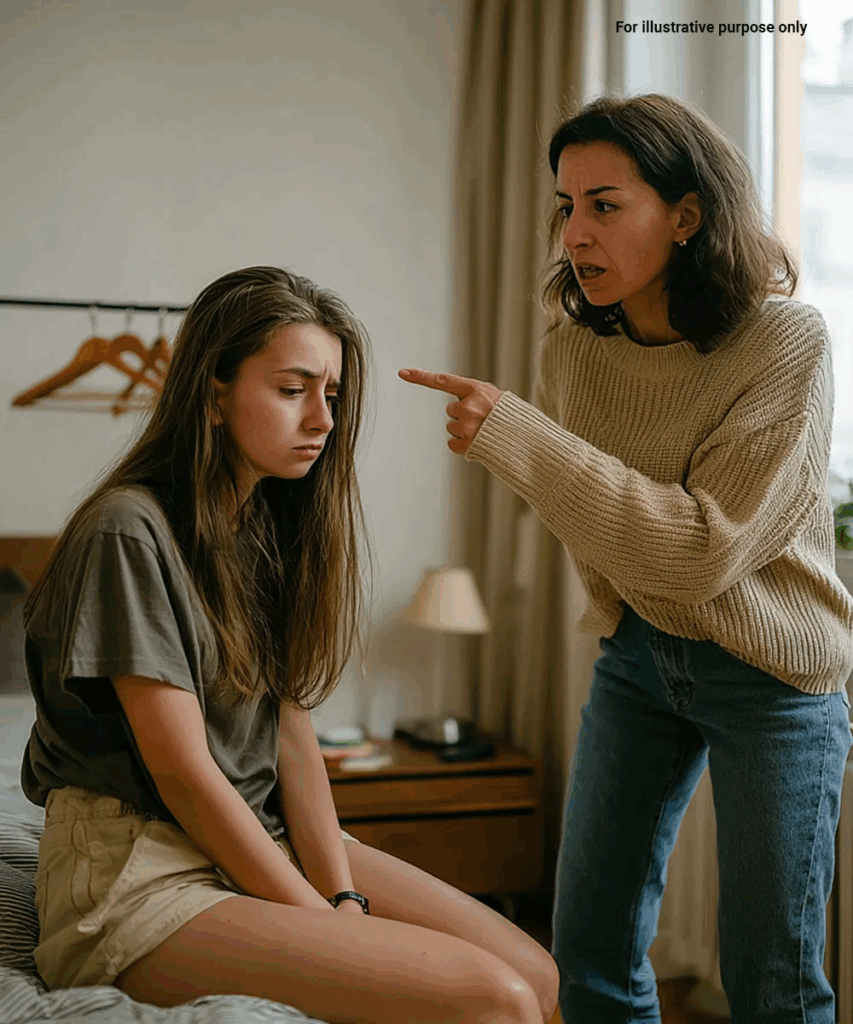
Lucía no fue al baile de graduación. Su madre le dijo que era una pérdida de tiempo. Y gastar dinero en un vestido nuevo que probablemente nunca volvería a usar no tenía sentido.
Se suponía que la noche del baile de graduación sería un puente entre la infancia y la edad adulta, pero para Lucía, se convirtió en un portazo que se cerró justo delante de ella. El aire en el pequeño apartamento de Valencia era denso y viciado, con olor a col hervida y sueños incumplidos.
¿Quieres ir a un baile? ¿Quieres que te compre un vestido? —La voz de su madre, Carmen, era plana como una tabla y fría como el filo de un cuchillo—. Eso es una tontería. Gastar dinero en una prenda que se usa una vez y luego se tira… es la mayor locura.
Lucía miraba en silencio por la ventana, donde el atardecer teñía el cielo de un rojo vino. En su mente, imaginó el vestido con el que soñaba: azul claro, como un trocito de cielo, hecho de una tela tan ligera que crujiría con cada paso.
—Recoge el diploma y ven directo a casa —continuó su madre con firmeza, mientras se anudaba el delantal—. Luego lleva a Diego a practicar. ¡Está deseando que llegue!
—Pero, mamá… —La voz de Lucía se quebró—. ¿Cómo puedo irme así? Todos se tomarán fotos, se despedirán… ¿Puedo quedarme al menos al principio? Luego me iré tranquilamente, te lo prometo…
Carmen se giró lentamente hacia ella. Sus ojos, grises y profundos como un pozo abandonado, se clavaron en los de su hija. No había ni una pizca de calidez en ellos, solo cansancio y una rancia molestia.
Ya lo he dicho. No me hagas repetirlo dos veces.
La desobediencia significaba un desastre. Lucía lo sabía desde niña. Asintió en silencio, tragándose el nudo en la garganta. Una lágrima resbaló por su mejilla y se evaporó en la palma de su mano.
El auditorio del instituto vibraba con risas, música y voces alegres. Chicas con vestidos brillantes revoloteaban como mariposas, y chicos con trajes incómodos intentaban aparentar más edad. Lucía estaba sentada en el borde de una silla, como un fantasma en su propia fiesta. Su viejo vestido de algodón era una fea mancha contra ese fondo brillante. Sentía las miradas curiosas o compasivas de sus compañeros, cada una como un pinchazo.
En cuanto le entregaron los diplomas, se levantó de un salto y corrió hacia la salida, apretando la carpeta roja contra el pecho como un escudo. Se le partía el corazón. Corrió por las calles adoquinadas de la ciudad, sin saber adónde iba, y finalmente estallaron los sollozos: ásperos, amargos, desesperados.
Lucía lo sintió con cruel claridad: su madre no la quería. Nunca la había querido. Y esa certeza siempre había vivido en ella, como un aliento. Carmen casi nunca le hablaba; solo le daba órdenes. Sus gestos eran extraños y mecánicos: arreglárselas con el cuello de la camisa, alisarse el vestido. Nunca una caricia, un beso en la frente, un abrazo reconfortante. El castigo por el más mínimo error era un silencio gélido, una indiferencia total. Se comportaba como si Lucía no existiera. Y eso podía durar semanas. Una vez, incluso dos meses enteros. Lucía ni siquiera recordaba lo que había hecho entonces. Había borrado ese dolor de su memoria para no volverse loca.
Siempre se esforzaba por ser la hija buena: sacaba excelentes notas, limpiaba, planchaba, sin quejarse. Soñaba con que algún día su madre reconocería sus esfuerzos, le sonreiría y le diría: «Bien hecho, hija». Pero no. Carmen siempre encontraba un motivo para criticar, una excusa para iniciar una nueva guerra silenciosa.
Por fragmentos de conversaciones familiares, Lucía sabía que sus padres llevaban mucho tiempo sin poder tener hijos. Habían pasado por médicos, pruebas, tratamientos… Y cuando ya no quedaba esperanza, ella había llegado.
«Qué raro», pensaba a menudo antes de dormirse entre lágrimas. «Me esperaron tanto tiempo, y cuando nací no estaban nada contentos. Si no, ¿por qué siento tanto frío? Y papá… es bueno, pero distante, como si lo molestara. Pero con Diego… rebosa cariño».
Con el nacimiento de su hermano, su infancia, ya carente de calidez, finalmente terminó…
Lo poco que quedaba de él se desvaneció en el momento en que Carmen abrazó al niño contra su pecho, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que Lucía nunca antes le había visto.
Durante años, vivió a la sombra de Diego. Él recibía la mejor ropa, las rebanadas de pan más frescas, las miradas más cálidas. Lucía era quien se levantaba temprano para preparar el desayuno, quien corría a la tienda, quien limpiaba la casa en silencio y hacía las tareas hasta tarde, bajo la tenue luz de una lámpara. Diego siempre recibía una caricia, un “muy bien” alentador, un “te quiero” susurrado antes de dormir. Ella, nada.
Esa noche, tras huir de la fiesta de graduación del instituto Valencia, Lucía se desplomó en una banca de un parque casi vacío. El cielo de verano brillaba con estrellas, y el silencio solo lo rompía el canto de los grillos. Apretó su diploma contra el pecho, pero el papel no le reconfortó el corazón. Sintió frío, aunque el aire era cálido.
Por primera vez, pensó que su vida podría haber sido diferente. Que en otra ciudad de España, había madres que, en ese momento, abrazaban a sus hijas, les compraban vestidos azules y les sacaban fotos en las escaleras del colegio. ¿Cómo habría sido si hubiera nacido allí, en una familia diferente?
Unos pasos la sacaron de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a una mujer extraña que caminaba con un niño de la mano. La mujer sonreía, y el niño le decía algo, gesticulando con entusiasmo.
Aquella simple imagen la impactó más fuerte que todos los reproches de su pasado.
«Es posible. Eso también existe», se dijo Lucía. Y entonces, por primera vez, sintió una extraña rebeldía, como una llama que se encendía en su interior. Hasta ese momento, el dolor la había obligado a obedecer, a intentar demostrar que merecía ser amada. Pero ahora entendía: el amor verdadero no se gana con buenas notas ni con pisos relucientes. Se da. Y si no está, no se puede arrebatar a la fuerza.
Lucía se levantó del banco. Le ardían los ojos, pero las lágrimas se habían secado. De repente, se sintió más ligera. El diploma en sus manos ya no era un escudo, sino un pasaporte a otra vida. Quizá no tuviera vestido ni fotos del baile, pero una certeza la embargaba en el corazón: jamás repetiría la historia de su madre.
Regresó tarde a casa, de puntillas. En la cocina, Carmen la esperaba con los brazos cruzados. Su mirada era fría, pero Lucía ya no sentía el miedo que había sentido antes.
—Llegas tarde —dijo su madre—. Ya sabes lo que eso significa.
Lucía levantó la barbilla. Ya no había sumisión en su mirada, solo determinación.
—No, mamá. Esta vez no.
Y por primera vez, el silencio que cayó no fue un castigo, sino el comienzo de la liberación.
Để lại một phản hồi